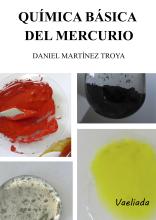El mercurio es un metal diferente ya a primera vista, sobre todo porque su baja temperatura de fusión hace que sea líquido en las condiciones ambientales más habituales. La idea de «metal líquido» es tan paradójica que, de alguna manera, se nos presenta como una curiosa paradoja en nuestra imaginación, porque la idea de un metal líquido va inherentemente unida a un hierro colado, fundido, que fluye con la viscosidad de una jalea densa, siempre a unas temperaturas que abrasan los pulmones al primer resuello. Y sin embargo, el mercurio fluye con una vivacidad extraña, como si en su interior tuviera resortes que lo restringen o empujan en su movimiento, sobre todo cada vez que rebota. Recuerdo la vez en que se nos rompió un termómetro en casa, siendo yo un crío, y las bolitas del mercurio corrían sobre el suelo de losa como si estuvieran animadas por una fuerza adicional que las llevaba a desaparecer por debajo del sofá o de la mesa donde estaba el televisor. Hoy semejante despropósito me hubiera causado pavor por la toxicidad del metal, probablemente hubiera reusado mantener un termómetro de mercurio en casa, por si acaso se rompiese y tuviera que vivir con la obsesión de estar respirándolo continuamente, sin poder hacer otra cosa que abrir las ventanas. Como ocurre con tantas cosas en la vida, la belleza propia del mercurio encierra una gran parte de su peligrosidad, de su veneno.
Sección Revista:
Palabras clave: